| +
ISSN 1576-9925 + Edita: Ciberiglesia + Equipo humano + Cómo publicar + Escríbenos + Suscríbete + Apóyanos |
|
"En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros." Juan 13, 35 |
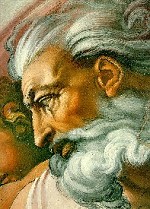 |
La
vida eterna |
Índice
I.-
DOCTRINA DE LA SAGRADA ESCRITURA
1.-
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
*La vida en el A.T.
* Concepto de retribución: tesis tradicional, crisis
* fe en el más allá de la muerte, resurrección, inmortalidad.
1.1
Predicación de Jesús (sinópticos, parábolas, reino de Dios)
2.2 La
visión de Dios (Pablo, Juan)
2.3 La
vida eterna: plenitud, estar con Cristo, conocerle.
2.4 Ser
con Cristo: participar del ser de Cristo.
II.-
LA TRADICIÓN Y LA FE IGLESIA
1.- Doctrina de los Padres
1.1 El
cielo como sociedad
1.2 La
vida eterna como visión de Dios
1.3 La
índole cristológica de la vida eterna (cristologización).
2.- La fe de la Iglesia
2.1
Constitución Dogmática Benedictus Deus de Benedicto XII
2.2
Concilio de Florencia
2.3
Constitución Lumen Gentium, Vaticano II
III
REFLEXIONES TEOLÓGICAS
1.- La
función de Cristo en la vida eterna
2.- Visión-divinización
3.-
Socialidad y mundanidad
4.- La
eternidad
Introducción
El hombre se interroga sobre el sentido de su propia vida, radicalmente
cuestionado por la muerte. De la misma manera que la Teología de la promesa
y su cumplimiento escatológico ha sido elaborada en sucesivas etapas, el
problema de la muerte y la retribución va a dilucidarse en un prolongado
proceso de reflexión que se culminará en el NT.
I.- LA DOCTRINA DE LA SAGRADA
ESCRITURA
1.- EN
EL ANTIGUO TESTAMENTO
Dios dice a su pueblo que Él mismo será su recompensa. Las promesas de
descendencia y de tierra no agotan el ansia de búsqueda del creyente israelita
que anhela algo que colme sus aspiraciones. Sólo la cercanía inmediata a Dios
es el único bien capaz de dar sentido a las aspiraciones del creyente.
La vida, para el AT, es más que la existencia. Es la
existencia plenificada por Yahvéh. sólo se disfrutará en plenitud se vive
como comunión en la vida de Dios por medio de una relación de amistad íntima
y constante (Alianza). La vida, pues, es más que un concepto biológico. Es el
bien supremo por el que el hombre está dispuesto a dar todo lo que posee. Ella
es don de Dios, es decir, tiene el mismo origen que la Promesa.
La muerte, que es negación de la vida es excomunión. Una vida que se
desarrolla al margen de la Alianza no es auténtica vida, sino un invocar la
muerte con obras y palabras (Sab 1,16). Transgredir el precepto divino es hacer
experiencia de la propia condición mortal (Gn 2,17).
*El
concepto de "retribución en el pueblo judío" se va
desarrollando con el tiempo y la experiencia. Fases:
* Tesis tradicional: la retribución se pensaba en términos de
premios y castigos temporales. Por otro lado, teniendo en cuenta el acento que
la antropología hebrea hace sobre la dimensión social del hombre, es lógico
que en lo que respecta a la retribución también se ponga el acento en la
dimensión colectiva (el pueblo entero es objeto de elección divina). Sin
embargo, los desastres nacionales hacen que esta dimensión colectiva entre en
crisis y se formule un nuevo principio: "Yahvé juzgará a cada uno según
su proceder"; pero sigue siendo en clave temporal.
* Crisis de la doctrina tradicional: la experiencia dice lo
contrario que la tesis tradicional judía: son los pecadores los más felices.
Los primeros síntomas de la crisis surgen en unas cuantas voces aisladas a las
que seguirán dos libros dedicados íntegramente al tema: Job y Eclesiastés,
con los cuales el problema llegará a un punto muerto.
* En busca de una solución: los tres salmos místicos (Ps 16, 49
y 73), tomados en su conjunto dan testimonio de una actitud nueva, en la que la
esperanza no claudica ni siquiera ante la muerte. Ps 16 [15]: "Dios,
sumo bien" [El Señor es el lote de mi heredad]; Ps 49 [48]:
"La prosperidad del malo" [Vanidad de las riquezas]; Ps 73 [72]:
"Engañosa felicidad del impío" [¿Por qué sufre el justo?].
* La fe en un "más allá de la muerte": Como respuesta
ante la muerte de los mártires surge la fe en la "resurrección".
Esta fe fue ganando terreno muy pronto. Además ganó en universalidad:
resurrección para justos y pecadores (unos para la vida y otros para la
muerte). Por otra parte, en el Libro de la Sabiduría aparece el término "inmortalidad",
que es fruto de la santidad. La inmortalidad que esperan los justos es un
"estar en las manos de Dios"; a los pecadores les aguarda una
postexistencia trágica. Ambas categorías (resurrección e inmortalidad)
coinciden en la afirmación de una retribución postmortal personal.
2.-
EN EL NUEVO TESTAMENTO
2.1- La predicación de Jesús.
*Los sinópticos nos ofrecen una gran riqueza de imágenes que
describen la plenitud escatológica: Reino de Dios, paraíso, gloria, cielo,
visión de Dios, etc
Las parábolas hablan del "eschaton" utilizando símbolos
adaptados a las peculiaridades de los diversos auditorios: a los mercadees Jesús
les habla de la perla fina; a los pescadores de la red repleta; a los campesinos
de la mies abundante...
Entre los símbolos utilizados por Jesús, el del banquete mesiánico
tiene una especial importancia (Mt 22,1-10). La boda y el banquete tipifican dos
instintos prioritarios: el de la conservación de la especie y el de la propia
conservación.
Es también importante el carácter comunitario de la plenitud reflejado
en estas imágenes y subrayado más tarde en los símbolos de la ciudad
celestial o la nueva Jerusalén (Ap 21,19).
* La denominación "Reino de Dios" desborda el mero
individualismo y sugiere una comprensión de la vida eterna como la presencia
triunfante de Dios que llena con su majestad toda la Creación; a la vez que
evidencia que el fin de la historia ha des, primariamente, teocéntrico, no
antropcéntrico: que en él se trata más de la gloria de Dios que de la
nuestra.
A continuación vamos a estudiar tres denominaciones del NT en las que se
resalta más la dimensión singular del reino anunciado: La visión de
Dios, la vida eterna y el ser con Cristo.
2.2-
La visión de Dios
"Bienaventurados los limpios de corazón porque
ellos verán a Dios" (Mt 5,8). Para el semita "ver a
Dios" no es contemplarlo, sino vivir en su presencia y participar de su
vida. Ver a Dios, según esto, apunta menos a una relación noética que
existencial.
* En 1 Cor 13, 12:
"Pues ahora vemos mediante un espejo, confusamente; entonces, cara a
cara. Ahora conozco de manera incompleta, pero entonces conoceré como soy
conocido", notamos la sinonimia de los verbos ver - conocer. La
visión de Dios a la que se refiere el texto ha de ser entendida como se indica
más arriba: en la esfera de un intercambio vital.
La antítesis "Visión por un espejo-visión cara a cara",
indica que la visión de Dios que tendremos "entonces" ya no será
confusa y mediatizada por la Creación, sino que será inmediata pues
brotará de un encuentro directo, de persona a persona, de profunda intimidad
con Dios.
* En 1 Jn 3, 2:
"Queridos, somos ahora hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo
que seremos; sabemos que cuando se manifieste seremos parecidos a Él porque lo
veremos tal como es". Descubrimos que ver a Cristo "Tal cual
es" es verlo como el Hijo de Dios, es decir, como persona divina, al menos
en el corpus joanneo esto es claro. Además el texto nos dice que tal visión
engendra la semejanza con Dios (o con el hijo de Dios).
Alcanzar la divinización es alcanzar la forma perfecta de filiación. Es
cristo el que nos hace ahora hijos de Dios y el que nos hará entrar en la
perfecta filiación divina.
2.3 - Vida eterna
Así designan los Sinópticos a la fase final del Reino (Mc
9,43-48). En ellos significa siempre el futuro escatológico.
Para Juan la vida eterna es ya poseída actualmente por la fe, por
eso dice que "quien cree en Cristo tiene ya la vida eterna" (Jn 3,36).
Cristo es la fuente de esa vida (Jn 11,25) y ha venido al mundo para "darle
la vida"(Jn 6,33). No obstante, durante la existencia temporal puede
perderse por desaparición de la fe o por atentado contra el amor fraterno (1 Jn
3,14-15). Por eso la vida eterna no alcanza su consumación hasta el futuro.
cuando el creyente se asumido en la gloria de Cristo resucitado, y esté donde
él mismo está (Jn 14,3).
¿En qué consiste la vida eterna?: "Y la vida eterna es ésta:
conocerte a ti, el único verdadero Dios, y al que enviaste, JXto" (Jn 17,
3). Juan no habla de un conocimiento racional, sino de una íntima participación
o comunión. Juan identifica la vida eterna con la plenitud del amor (Jn 17,26).
San Pablo habla de la vida eterna en relación a la consumación escatológica
como Sinópticos (Gal 6,8; Rom 2,7), pero también de la actualidad de la vida
(como Juan), efecto de la dispensación del Espíritu (Rom 8,2.10). Dicha vida
es participación en la vida de Cristo resucitado (Gal 2,20) y se
manifestará en su plenitud con la parusía (Col 3,3-4).
2.4 - Ser con Cristo:
La participación del ser de Dios, que constituye el ver a Dios o poseer
la vida eterna, se nos da en la participación del ser de Cristo.
En los Sinópticos: la parábola del convite de bodas (Mt 22,1-14)
trata de las nupcias del hijo del rey. En la de las diez vírgenes (Mt 25, 1-13)
el esposo es el Señor de la parusía.
Un pasaje que reviste singular importancia es el del buen ladrón (Lc 23,
43: "hoy estarás conmigo en el paraíso". Estar en el paraíso
equivale a ser con Xto.
Otro relato importante es el de la muerte de Esteban (He 7,54-60)
"Señor Jesús, recibe mi espíritu". Jesús en su muerte ofrece su
espíritu al Padre ("Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu"),
Esteban, sin embargo se dirige a Jesús.
En san Pablo encontramos varias citas que aluden al hecho de que la vida
eterna es un estar con Cristo:
"siempre estaremos con el Señor" (1 Ts 4,17).
"Preferimos salir de este cuerpo para estar con el Señor" (2
Cor 5,8).
"Deseo partir y estar con Cristo" (Flp 1,23).
En la
escatología paulina se da un xtocentrismo.
También aparece en los escritos joánicos con frecuencia:
"Padre, quiero que también los que me has dado estén conmigo donde
yo estoy..." (Jn 17,24).
"Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré
conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros" (Jn 14,3).
CONCLUSIÓN:
En el NT descubrimos el cristocentrismo absoluto del estado de consumación. Lo
que se denomina reino de Dios, paraíso, visión de Dios, Vida eterna, no es
sino esto: ser con Cristo en la forma de existencia definitiva. Allí donde está
Cristo, allí está el reino.
II.- LA
TRADICIÓN Y LA FE DE LA IGLESIA
1.-
Doctrina de los Padres
En la doctrina de los Padres descubrimos tres elementos importantes en
relación con este tema: el cielo como sociedad, la vida eterna como visión
de Dios, la índole cristológica de la vida eterna.
1.1 El
cielo como sociedad
* San Agustín: participan "contigo en el reino perpetuo de
tu santa ciudad".
* Gregorio Magno: el cielo "se construye con la congregación
de los santos ciudadanos.
* Beda: Define la vida eterna como el "gozo de la sociedad
fraterna".
* Cipriano: la bienaventuranza consiste no sólo en la visión de
Dios, sino en el "disfrute de la inmortalidad con los justos y los amigos
de Dios".
El
sujeto primero de la gloria celeste es esa "unidad transnpersonal" que
es la Iglesia.
1.2 La vida eterna como visión de Dios
* S. Ireneo: La vida eterna consiste cabalmente "en ver a
Dios".
* Clemente Al. La visión de Dios nos otorga la divinización.
"Así son llamados con el nombre de dioses".
* Gregorio Paladas
(S XIV): es una voz discordante. El distingue entre la esencia y la gloria
divinas. Los bienaventurados perciben la gloria, pero no la esencia divina, que
es (dada la transparencia de Dios) absolutamente inaccesible para el hombre.
1.3 La índole cristológica de la vida eterna
* S. Ignacio A: "Que ninguna cosa se me oponga, por envidia,
a que yo alcance a Jesucristo".
* S. Agustín: En la patria celeste "están todos los justos
y los santos, que disfrutan del verbo de Dios.
* S. Cipriano: "¿Quién no deseará ser transformado y
transfigurado lo antes posible a imagen de Cristo...? Cristo el Señor... ruega
por nosotros para que estemos con él y podamos alegrarnos con él en la morada
eterna y en el reino celestial...".
2.-
La fe de la Iglesia
La fe de la Iglesia en la vida eterna la encontramos en: La
constitución dogmática Benedictus Deus", El Concilio de Florencia y la
constitución Lumen Gentium.
2.1 La
constitución dogmática de Benedicto XII "Benedictus Deus"
La constitución dogmática de Benedicto XII, "Benedictus
Deus" (Dz 530), surge como respuesta a la tesis de Juan XXII, el cual
dilataba la visión de Dios hasta el día del juicio (se retractará).
La atención se dirige a la visión de Dios como constitutivo esencial de
la vida eterna de la cual se hacen una serie de precisiones:
a) El
hecho de la visión: los bienaventurados... vieron y ven la esencia divina.
b) El
modo de la visión: Se trata de una visión intuitiva (no es una visión o
conocimiento discursivo), "facial" (cara a cara 1 Cor 13,12), "no
mediando ninguna criatura en razón del objeto visto (se excluye el objeto
mediato a través de la analogía de las criaturas), "sino mostrándose
inmediato, claro y abiertamente la esencia divina.
c) Las
consecuencias de la visión: el gozo ("con tal visión gozan de la
misma esencia divina"); la bienaventuranza ("son verdaderamente
felices") y la vida eterna (tienen el descanso y la vida eterna.
d) La duración de la visión: una vez comenzada permanece "sin interrupción... hasta la eternidad.
*
Valoración crítica de la Cons. Benedictus Deus
. La
vida eterna reviste un carácter marcadamente intelectual.
. No se
menciona explícitamente el amor y en cambio se insiste en el conocimiento y se
asigna como término del mismo la "esencia divina".
. La
alusión al elemento xtológico se hace muy de pasada.
. Es
notable por su rigor y precisión conceptual.
.
No recoge todos los aspectos bíblicos de la realidad que llamamos "vida
eterna".
.
La visión de Dios es entendida en sentido secamente cognoscitivo, sin los
matices vivenciales que alcanza la Escritura.
.
La dimensión social no juega ningún papel.
2.2 El Concilio de Florencia ( Dec
pro Armenis)
Se mueve en una línea muy semejante a la constitución Benedictus Deus.
En el cielo "se ve intuitivamente al mismo Dios, trino y uno, como es"
(Dz 693).
2.3 Concilio Vaticano II (Lumen
Gentnium)
a) El
dato de la visión: en la gloria... seremos semejantes a Dios porque lo
veremos tal como es" (LG 48)
b) Dimensión
cristológica: LG 48: Ser con Cristo, reinar con Cristo glorioso, entrar con
él en las bodas. LG 49: "Los bienaventurados están íntimamente unidos
con Cristo".
c) Dimensión
social: LG 48: La Iglesia se consumará en la gloria celeste; LG 51: Ciudad
celestial, Iglesia de los santos.
Valoración
crítica de la L.G.
Ha incorporado enseñanzas precedentes, ha ensanchado el horizonte de la
temática y recuperado con una recia documentación bíblica aspectos de la vida
eterna muy destacados en el NT.
III -
REFLEXIONES TEOLÓGICAS
1.- La función de Cristo en la vida eterna
¿Qué papel juega Cristo en la visión de Dios? Una comprensión
intelectualista de la categoría visión hace insoluble el problema. Si la visión
de Dios es la contemplación o el conocimiento de su esencia, no resta espacio
disponible para la humanidad de Cristo en el acto mismo de la visión, puesto
que dicha definición prohibiría la interposición de una criatura entre el
hombre y la esencia divina.
Por si entendemos la categoría "visión" en sentido
existencial, como comunión interpersonal, entonces es probable que no exista
otro modo de llegar a la visión de Dios que sea la visión de Dios en el hombre
Jesús. "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre" (Jn 14,8-9).
El bienaventurado comulga con una subjetividad no humana, sino divina,
aunque indudablemente la comunión es posible sólo porque esa subjetividad se
expresa en una estructura auténticamente humana,en la que, con todo, reside la
plenitud de la divinidad.
La realidad humana del hijo de Dios es el único lugar del encuentro
entre Dios y el hombre. Sólo siendo con Cristo podemos ver a Dios.
2.- Visión-Divinización
1 Jn: "Seremos semejantes a Cristo, porque le veremos
tal cual es". Sólo el hombre que participa del ser de Dios puede ser
admitido en la intimidad de su vida. El conocimiento de Dios es propio y
exclusivo de Dios mismo: "nadie conoce al Hijo sino el Padre...". De
nuevo es el ser-con-Cristo el que nos otorga la filiación divina, la auténtica
divinización.
Debemos insistir también en la categoría "relación
interpersonal", pues de lo contrario la divinización celeste podría ser
interpretada, al modo de los místicos panteístas, como una pérdida del propio
yo por absorción en lo divino, con lo que la vida eterna sería, no ya el
coronamiento de la creación, sino su aniquiliación.
3.- Socialidad y mundanidad
La vida eterna, comunión con Cristo, es además sanctorum communio
(comunión de los santos), en cuyo seno se experimentará la verdad -ahora
escondida- de que todos somos hermanos de todos.
La doctrina cristiana del reino de Dios consumado se distancia de este
modo tanto de una mística individualista como de un colectivismo abstracto e
impersonal, haciendo coincidir el máximo grado de desarrollo personal con el de
la comunicabilidad, y que este último se logra al insertarse el hombre en el círculo
vital de las relaciones personales trinitarias.
Relación al mundo: El mundo no es únicamente infraestructura o
soporte de la existencia humana; es además el espacio abierto a la creatividad
y el entorno connatural a su corporeidad. Si Dios destina al hombre entero a la
vida eterna, si hay no sólo resurrección, sino nueva creación, habrá
igualmente una conexión hombre-tierra, y la vida eterna importará también una
verdadera actividad de todo el hombre, es decir, del espíritu y del cuerpo.
4.- La Eternidad
Una real participación en el modo de ser propio de Dios implica, como es
lógico, participar paralelamente en su modo de persistir en el ser. El
bienaventurado goza en el celo de la eternidad participando.
Con este adjetivo tratamos de señalar la diferencia entre la eternidad
propiamente dicha, sólo predicable de Dios, y lo que atañe al hombre
bienaventurado. Carece de sentido nivelar ambas formas de eternidad, a no ser
incidiendo en la concepción panteísta que hace tabla rasa de la insalvable
diferencia ontológica entere Dios y el hombre.
Basta explicar la eternidad participada como la entiende la fe de la
Iglesia en la constitución Benendicto XII: como duración sin interrupción
ni término, situación definitiva e irrevocable.
La eternidad participada no producirá hastío o inmovilidad porque el
cielo no es mera contemplación pasiva, sino continuo gozo fruto de la comunión
existencial con Dios.
En la noción mismo de vida eterna se incluye:
a) Un
permanente dinamismo, de lo contrario no sería vida.
b) No
puede extenderse a lo largo de una duración idéntica a nuestro tiempo, de lo
contrario no sería eterna.
La vida eterna como "Communio sanctorum" (socialidad). La
relación hombre resucitado-nueva creación (mundanidad):
El éschaton
ha de consumar la socialidad y mundanidad propias de la condición humana. La
experiencia nos habla de un doble anhelo del hombre: la vocación a una
solidaridad realmente universal (presente en cualquier proyecto sociojurídico
de tinte humanista); y el señorío ilimitado del hombre sobre el cosmos (ideal
de la ciencia, técnica y arte).
Sin embargo, es la misma experiencia la que se encarga de contrarrestar
dichos anhelos: los racismos siguen brotando; la ciencia nos descubre la pequeñez
del hombre; la tecnología se nos presenta, a veces, como algo mortífero; etc.
La fe xtna no se desalienta ante estas aporías de la socialidad y mundanidad
humanas.
La vida eterna como "communio
sanctorum" (socialidad):
La vida eterna, comunión con el ser de Dios, será también "comunión
de los santos"; verificación del sueño de fraternidad universal. La vida
eterna confirmará que vivir en plenitud es con-vivir, es comunión; que el gozo
sólo puede ser total cuando abarca a la totalidad de los humanos. Entonces todo
miembro del cuerpo de Xto será necesario, todos se desvelarán a cada uno como
una parte de su "yo" en la comunión del "nosotros".
Si esto es la utopía realizada de la fraternidad ello significa que es
realizable. Aparece así refutado el "dogma" laico del "homo
hominis lupus", pues el hombre está llamado a un destino de comunión; por
ello el xtno, lejos de desentenderse aguardando pasivamente el final de la
historia, su fe le impulsa a anticipar activamente todo esto en el tiempo.
Esperar, en xtno, es operar en la dirección de lo esperado.
La relación hombre resucitado-nueva creación
(mundanidad):
Si Dios destina al hombre entero a la vida eterna, si hay resurrección y
nueva creación, entonces habrá también conexión hombre-tierra.
Nuestra relación actual con el mundo está dictada, muchas veces, por
las necesidades. Sin embargo, la acción del hombre sobre el mundo puede ser
creadora. Tenemos, pues, que la actividad propia de la existencia escatológica
será pura creatividad que ennoblece, y no degrada, lo que toca. Pt, la
mundanidad del hombre resucitado será un obrar que es descansar y un descansar
que es obrar, actividad que brota del amor, del gozo de comunicar el espíritu a
la materia (humanizar el mundo imprimiendo en él mi interioridad).
Todo esto se convierte, también, en instancia crítica hacia el
comportamiento del hombre para con el mundo.
Conclusión
* La vida eterna consuma la triple dimensión del hombre:
- ser personal: es divinizado;
- la humanidad deviene comunión de los santos;
- el mundo se torna nueva creación.
BIBLIOGRAFÍA
-
RUIZ DE LA PEÑA, J.L.. La otra dimensión. Escatología cristiana, Sal Terrae, Santander 1986, pp 227-50
-
BOFF, L., Hablemos de la otra vida, Sal Terrae, Santander 1989
-
TORNOS, A., Escatología I, U.P.C.M., Madrid 1989.
Volver al sumario del Nº 7 Volver a Principal de Discípulos
